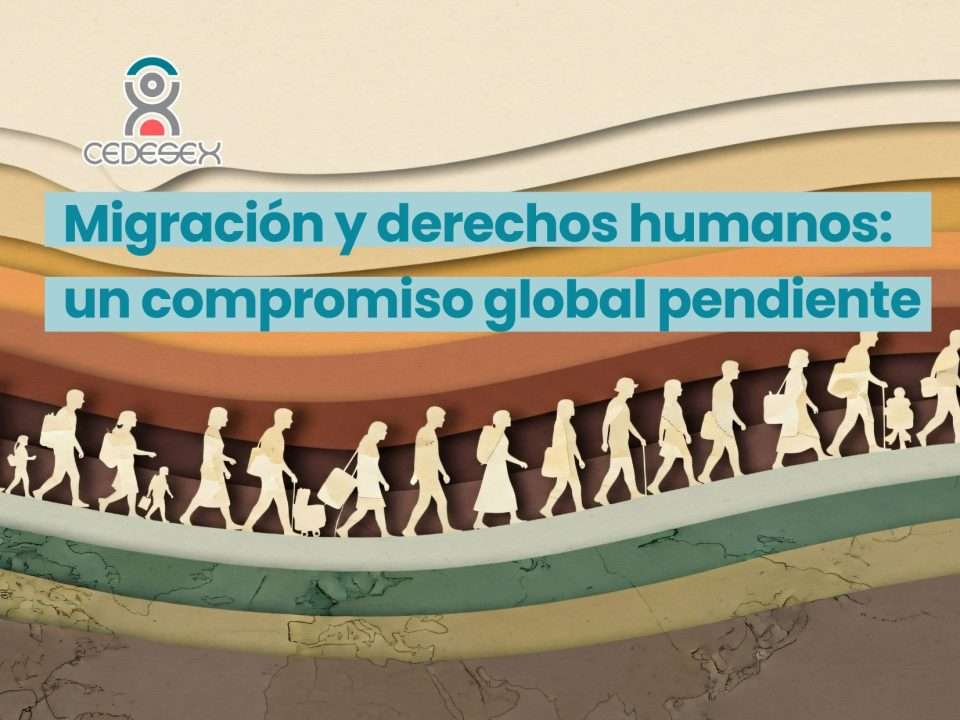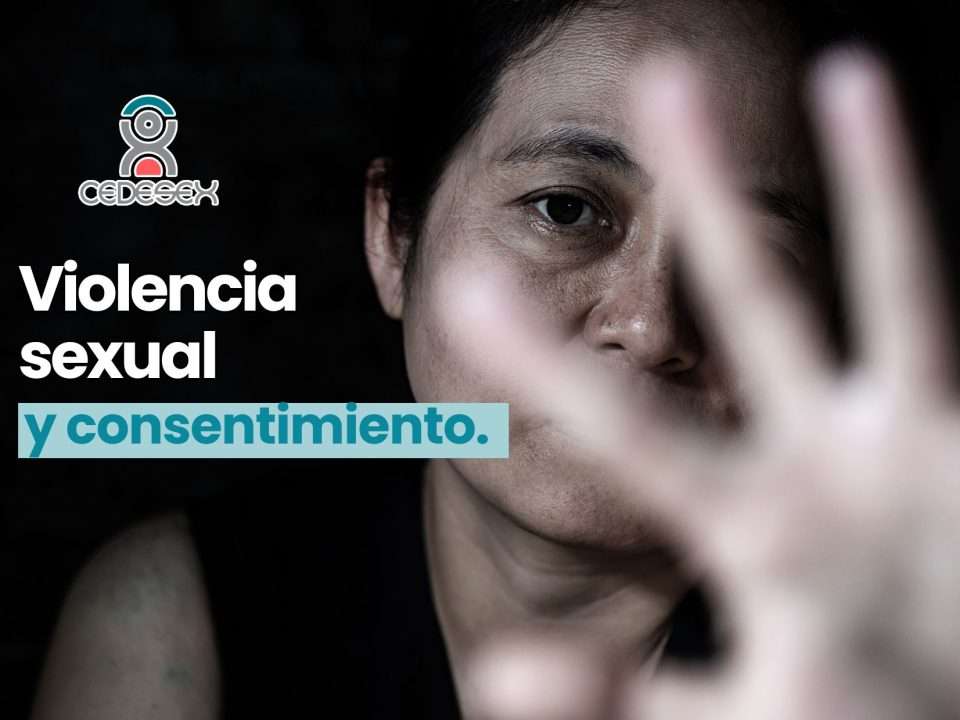Aborto: hablando nos podemos entender
septiembre 28, 2025
Cuerpos que hablan: memoria, dignidad y acción
octubre 15, 2025La relación entre salud mental y derechos sexuales no es un tema secundario: es estructural. Cuando la salud psicológica se ve dañada por la violencia, el estigma o la privación de derechos reproductivos, la autonomía sobre el propio cuerpo se reduce, y con ella la posibilidad de vivir una sexualidad libre y plena.
En América Latina, donde las desigualdades de género, clase, etnia y orientación sexual se entrelazan, la defensa de la salud mental y los derechos sexuales requiere una mirada interseccional y una acción pública integral (CEPAL, 2022).
Violencia psicológica y control reproductivo: la trampa del poder silencioso
La violencia contra las mujeres continúa siendo masiva y multiforme. El informe global de la Organización Mundial de la Salud revela que una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja, con consecuencias graves para su salud física, mental y sexual (OMS, 2021). En América Latina y el Caribe, los indicadores se mantienen elevados, y la violencia psicológica -hecha de control, coerción, humillación o manipulación reproductiva- sigue siendo una de las formas más invisibles y normalizadas.
Estas dinámicas de poder restringen la autonomía reproductiva: mujeres forzadas a embarazarse o impedidas de hacerlo, anticonceptivos negados por la pareja, o presiones emocionales para interrumpir o continuar una gestación. Tal como señalan los lineamientos de atención de la OMS, la violencia de control reproductivo es una forma de violencia de género que exige detección temprana en los servicios de salud (OMS, 2020). En la región, iniciativas como el modelo uruguayo “Cuidar sin dañar” han capacitado al personal sanitario para identificar señales de violencia y actuar sin revictimizar.
El abordaje sanitario requiere incorporar protocolos de detección y rutas integradas que incluyan acompañamiento psicológico, asesoría legal y opciones reproductivas seguras. Estudios de la OPS muestran que la capacitación del personal de salud en perspectiva de género mejora la identificación de casos y reduce los daños asociados (OPS, 2022).
Estigma en salud mental y sexualidad: cuando la enfermedad se convierte en restricción de derechos
El estigma asociado a los diagnósticos psiquiátricos sigue siendo una de las principales barreras para el acceso a la salud sexual y reproductiva. Las personas con trastornos mentales tienen mayores probabilidades de que sus decisiones reproductivas sean cuestionadas o ignoradas, y a menudo sufren negación de anticonceptivos o prácticas coercitivas disfrazadas de “protección” (Oram et al., 2022).
En la práctica, esto se traduce en un doble silencio: el de la enfermedad mental y el de la sexualidad. Ambos generan exclusión y pérdida de agencia. Frente a ello, modelos de atención integrados -como los programas de “salud integral” que combinan ginecología, psicología y trabajo social en un mismo espacio- han mostrado que la coordinación interdisciplinaria reduce las barreras y mejora el bienestar emocional y reproductivo de las pacientes (OPS, 2022).
Interseccionalidad: cuando las desigualdades se multiplican
Las violencias no actúan aisladas, sino superpuestas. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes o con discapacidad enfrentan una vulnerabilidad mayor. La CEPAL advierte que los legados coloniales y las desigualdades estructurales mantienen prácticas de control y exclusión en los sistemas sanitarios, incluyendo la negación de atención y, en casos históricos documentados, esterilizaciones forzadas (CEPAL, 2022).
Por ello, los enfoques culturalmente pertinentes son esenciales. La incorporación de intérpretes, parteras comunitarias y terapeutas locales que integren saberes ancestrales fortalece la confianza y amplía el acceso. Experiencias de redes de terapeutas comunitarios en Perú y Bolivia han mostrado resultados positivos al combinar psicología contemporánea con medicina tradicional (OPS, 2022).
Patologización de las diversidades sexuales: miedo, evasión y pérdida de derechos
Las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias continúan enfrentando discriminación en el sistema de salud. Aunque la American Psychological Association eliminó la homosexualidad de la lista de trastornos hace más de cuatro décadas, la patologización persiste en las prácticas cotidianas, sobre todo en los servicios de salud mental (APA, 2021).
De acuerdo con las guías de la APA, las terapias afirmativas -que parten del reconocimiento de la orientación o identidad de género como expresiones saludables de la diversidad humana- deben reemplazar cualquier práctica de “corrección” o “reconversión”. Sin embargo, la ausencia de formación en diversidad sexual provoca que muchas personas LGBTIQ+ eviten acudir a profesionales de salud por miedo a la discriminación o el maltrato.
En este sentido, los protocolos de atención psicológica afirmativa, como los adoptados en Argentina o Uruguay, constituyen un ejemplo de política pública alineada con los derechos humanos (OPS, 2022; APA, 2021).
Trauma por violencia sexual: la deuda pendiente de la salud mental
El trauma por violencia sexual es una de las principales causas de trastornos de salud mental no tratados en la región. El Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023 del UNFPA estima que millones de mujeres y niñas que sobreviven a violencia sexual no reciben atención psicológica o médica adecuada, lo que genera consecuencias prolongadas en su bienestar emocional, sexual y reproductivo (UNFPA, 2023).
La respuesta más efectiva son los centros integrales de atención a víctimas, que ofrecen apoyo psicológico, asesoría legal, anticoncepción de emergencia y acompañamiento social. Experiencias implementadas en México y otros países latinoamericanos muestran que la atención inmediata y multidisciplinaria reduce los síntomas de trauma y mejora la recuperación (PAHO, 2022; UNFPA, 2023).
Formación profesional: la falla estructural
El cambio cultural no se logrará sin transformar la formación de quienes atienden. Según la OPS, solo una minoría de los programas universitarios de medicina y enfermería en América Latina incluye formación obligatoria sobre violencia de género o salud sexual con enfoque de derechos (OPS, 2022). Esta ausencia perpetúa la invisibilidad y, en muchos casos, genera atención revictimizante.
Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han comenzado a revertirlo, incorporando diplomados en salud mental y derechos sexuales que buscan formar profesionales con mirada interseccional y enfoque de derechos humanos (OPS, 2022).
Resistencias y soluciones que funcionan
Pese al escenario complejo, América Latina también es una región de innovación y resistencia, donde se han desarrollado:
- Protocolos y rutas integradas de atención, impulsadas por la OPS y la OMS, han demostrado efectividad en la identificación temprana de la violencia (OMS, 2020; OPS, 2022).
- Servicios combinados de salud mental y sexual en Chile y Uruguay que reducen estigma y mejoran la continuidad de cuidados (OPS, 2022).
- Enfoques culturalmente pertinentes con redes de terapeutas comunitarios que han mostrado éxito en Perú y Bolivia (CEPAL, 2022).
- Terapias afirmativas y prohibición de prácticas de conversión avanzan en países con marcos legales progresistas (APA, 2021).
- Capacitación estatal obligatoria, como la Ley Micaela en Argentina, que ha establecido un precedente de política pública con perspectiva de género (OPS, 2022).
A ello se suman iniciativas comunitarias como “Vecinas sin Violencia” en Bolivia o las líneas 24 horas de atención integral en salud mental y violencia (UNFPA, 2023), que ofrecen acompañamiento a mujeres y diversidades en situación de riesgo.
La salud mental como condición del ejercicio pleno de los derechos sexuales
Defender los derechos sexuales implica también cuidar la salud mental. No puede existir autonomía si el miedo, la culpa o el trauma colonizan el cuerpo y la mente. La violencia sexual y de género, el estigma hacia las diversidades y la falta de formación profesional no solo violan derechos: enferman.
La integración de salud mental y derechos sexuales es, por tanto, un imperativo ético y político. Requiere protocolos claros, profesionales capacitados(as), participación comunitaria y un financiamiento sostenido. Como recuerda la OMS, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, mental y social pleno (OMS, 2021).
Solo desde esa mirada integral podrá América Latina avanzar hacia una región más justa, equitativa y libre de violencias.
Equipo de CEDESEX.
www.CEDESEX.org
somos@CEDESEX.org
@CEDESEXVe
Envíanos un WhatsApp
Bibliografía
- American Psychological Association. (2021). Guidelines for Psychological Practice with Sexual Minority Persons. https://www.apa.org/about/policy/psychological-sexual-minority-persons.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Social Panorama of Latin America and the Caribbean 2022. https://www.cepal.org/en/publications/48519-social-panorama-latin-america-and-caribbean-2022-transforming-education-basis
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2023). State of World Population 2023: 8 billion lives, infinite possibilities. https://www.unfpa.org/publications/state-world-population-2023-8-billion-lives-infinite-possibilities
- International Planned Parenthood Federation (IPPF). (2022). Sexual and reproductive health and rights – 2022 overview. https://www.ippf.org/blogs/2022-sexual-and-reproductive-health-and-rights
- Oram, S., et al. (2022). The Lancet Psychiatry Commission on intimate partner violence and mental health: advancing mental health services, research, and policy. The Lancet Psychiatry, 9(6), 487–524. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00008-6
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). Caring for women subjected to violence: A WHO curriculum for training health-care providers. https://www.paho.org/en/documents/caring-women-subjected-violence-who-curriculum-training-health-care-providers
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). Addressing violence against women in health policies and protocols in the Americas: A regional status report. https://www.paho.org/en/documents/addressing-violence-against-women-health-policies-and-protocols-americas-regional-status-report
Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). Training resources and courses on health sector response to violence against women and girls. https://www.paho.org/en/topics/violence-against-women/training-resources-healthcare-workers