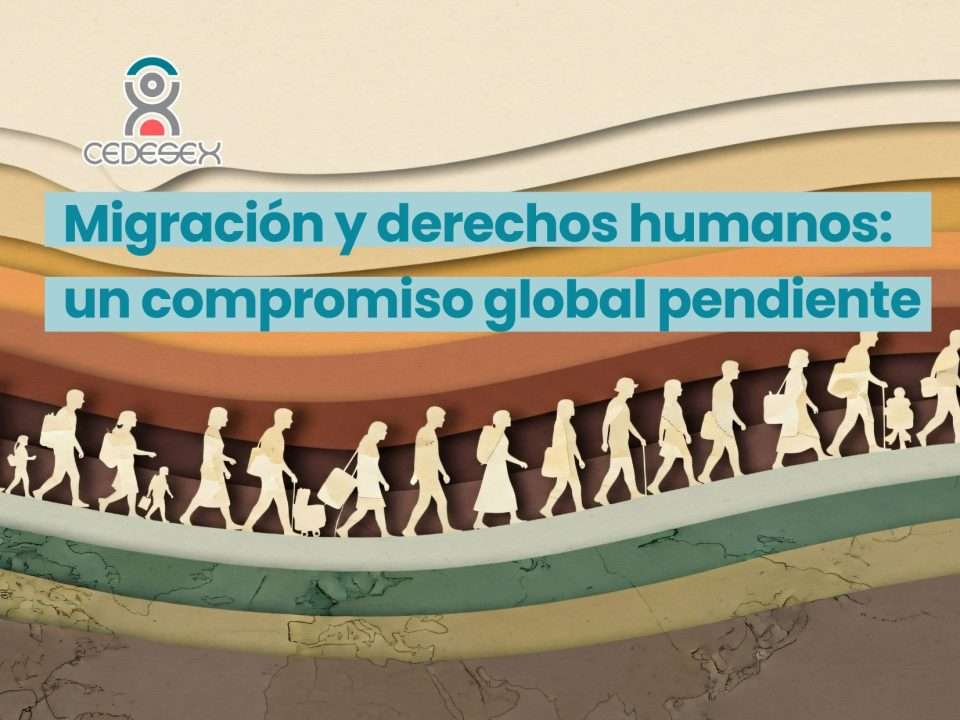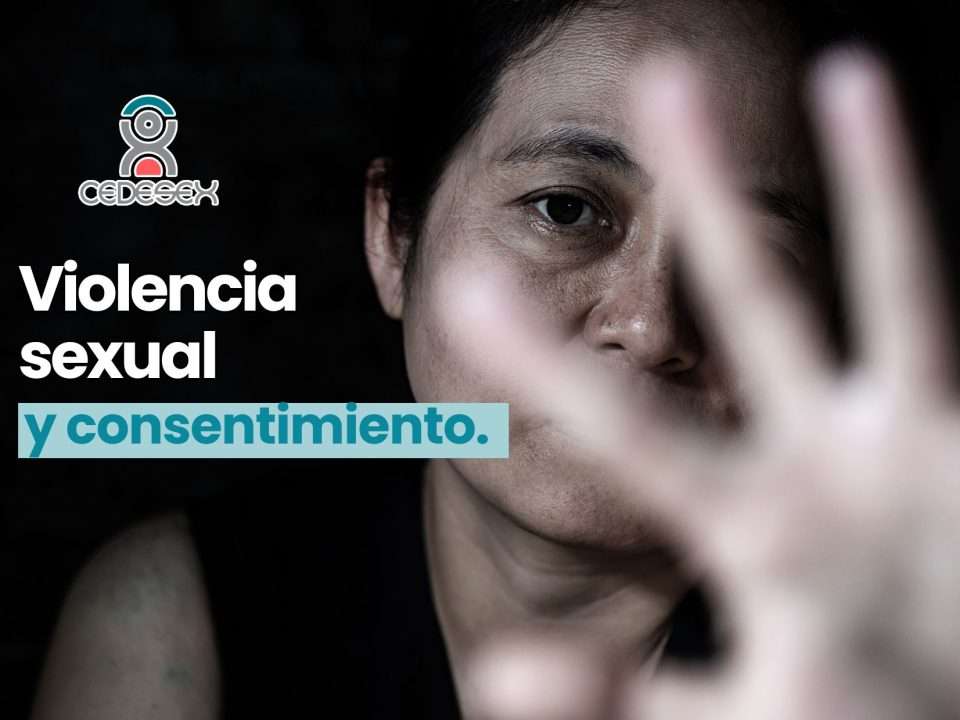Orgasmo y poder: la lucha por el derecho al placer femenino en América
agosto 18, 2025
Publicidad sexista: de la cosificación a la revolución creativa
septiembre 8, 2025En América Latina, hablar de placer sigue siendo un tema incómodo. Durante décadas, la educación sexual se ha centrado en la prevención de riesgos: embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o conductas consideradas de alto peligro.
Sin embargo, la dimensión positiva de la sexualidad -el disfrute, el conocimiento del propio cuerpo, la autonomía y el derecho al placer- continúa relegada a los márgenes.
Si no lo hablamos, no existe
Un informe de la UNESCO (2018) mostró que solo el 34% de los países de la región incluyen el placer en sus programas de educación sexual. Esto significa que millones de jóvenes crecen sin herramientas para comprender su erotismo ni para construir vínculos basados en el consentimiento y el disfrute mutuo.
Experiencias innovadoras, como el programa “Placeres Posibles” en Colombia, empiezan a cambiar este paradigma, integrando módulos sobre diversidad corporal y erótica en la enseñanza.
La estigmatización de los cuerpos
Pero la exclusión no es uniforme: se agudiza en ciertos cuerpos y realidades. La investigación de The Lancet (2020) advierte que las personas trans tienen 50% menos acceso a servicios de salud sexual. No se trata solo de falta de recursos, sino también de discriminación institucional y de la persistencia de un modelo patologizante que niega derechos básicos.
En contraste, la Ley Integral para Personas Trans en Uruguay se ha convertido en una referencia internacional al garantizar acceso a servicios de salud sexual desde una perspectiva de derechos y no de enfermedad.
Múltiples barreras para el placer
La interseccionalidad nos obliga a mirar más allá. Según la OPS (2021), las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan un 40% más de violaciones a su autonomía corporal en comparación con otras mujeres de la región. En respuesta, han surgido iniciativas comunitarias como la Red de Parteras Afro en Ecuador, que combina saberes ancestrales con medicina moderna para atender necesidades específicas de sus comunidades, poniendo el cuidado y el respeto por la diversidad cultural en el centro.
Otro de los grandes obstáculos es la medicalización del deseo femenino. Estudios recientes muestran que más del 80% de la investigación clínica sobre disfunción sexual sigue enfocada en soluciones farmacológicas diseñadas para hombres (The Lancet, 2021).
Este sesgo no solo limita las respuestas posibles, sino que también reduce la complejidad del placer a un problema médico. Alternativas como el Centro de Salud Sexual Integral en Argentina han demostrado que los abordajes biopsicosociales y las terapias sexológicas no patologizantes ofrecen resultados más efectivos y respetuosos, con altos niveles de satisfacción reportada por las usuarias.
Las personas son el centro en la búsqueda por igualdad
La falta de datos también perpetúa desigualdades. Según la CEPAL (2022), solo tres países de América Latina recogen estadísticas de salud sexual que incluyan variables de etnia o discapacidad.
Sin información desagregada, los problemas permanecen invisibles. México ha dado un paso importante con su Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que incorpora variables de identidad de género, sentando un precedente para el resto de la región.
Las soluciones no son únicas, pero comparten un eje común: poner a las personas en el centro. Se requieren políticas públicas con enfoque de derechos, leyes de educación sexual integral como la ESI en Argentina, formación de profesionales de la salud con perspectiva de género -cursos como los de CLACSO han marcado camino-, y el impulso de tecnologías sociales accesibles. Un ejemplo reciente es la aplicación “Placer sin Barreras”, diseñada para brindar información sexual inclusiva a personas con discapacidad.
La Organización Mundial de la Salud (2022) recuerda que la salud sexual no puede separarse de la salud reproductiva, pero tampoco puede reducirse a ella. Es un derecho humano vinculado con la dignidad, la libertad y la capacidad de cada persona de tomar decisiones informadas sobre su cuerpo. En la misma línea, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2023) insiste en que la autonomía corporal implica también reconocer el derecho al disfrute y al placer.
Hoy, hablar de placer no es un lujo ni una frivolidad: es una deuda pendiente con millones de mujeres, personas trans, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad que merecen vivir una sexualidad plena y libre de estigmas.
La revolución pendiente en América Latina no es solo sanitaria, sino también cultural y política. Reconocer el placer como un derecho es el primer paso hacia sociedades más justas, equitativas y humanas.
Bibliografía
- CEPAL. (2022). Statistical Framework for Measuring Gender-Based Violence. Naciones Unidas. https://hdl.handle.net/11362/48223
- Lancet. (2020). Gender minorities and sexual health: A global perspective. The Lancet, 396(10247), 428–429. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31611-1
- Lancet. (2021). Women’s sexual health: A global perspective. The Lancet, 398(10310), 1151–1160. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02347-6
- Organización Panamericana de la Salud. (2021). Health equity and intersectionality in Latin America. OPS. https://www.paho.org/en/documents/health-equity-and-intersectionality-latin-america
- Organización Mundial de la Salud. (2022). Sexual health and its linkages to reproductive health. WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240042364
- UNESCO. (2018). International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770
- UNFPA. (2023). Bodyright: Derechos sobre la autonomía corporal. Fondo de Población de las Naciones Unidas. https://www.unfpa.org/es/bodyright